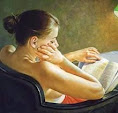Lo más parecido al amor
Alessandro Piperno
Corriere della Sera, 2010
adn Cultura, La Nación.
9.1.10
(Transcribo solamente una parte del texto de Piperno):
La información
Alguien podría insinuar que el frenesí del redactor de este texto en exponer a la intemperie a los envidiosos deriva del recuerdo humillante de su adolescencia a la Bret Easton Ellis. Lo que probablemente sea cierto. Por cierto no ha ayudado a su humor el hecho de haber pasado el resto de su vida -o sea la juventud que, por otra parte, está llegando a su fin- en un medio artístico literario. Un ambiente en el que ciertos sentimientos están tan al orden del día que todos pasan el tiempo acusándose recíprocamente de envidiarse los unos a los otros.
En su último libro, George Steiner cuenta la vida de Cecco d´Ascoli, el gran erudito del siglo XIV que, de acuerdo con el mito, estaba lívido de envidia respecto de Dante Alighieri. El comentario de Steiner es apropiado: "¿Qué quiere decir ser un poeta épico con aspiraciones filosóficas cuando se tiene, digamos, de vecino de casa, a alguien como Dante?". Un poco como la leyenda de Salieri y Mozart, que hizo memorable un texto de Pushkin y bastante popular un hermoso film de Milos Forman. No debe de ser agradable pasar a la historia como el emblema mismo de la envidia. Y sin embargo, desde que el mundo es mundo, no hay competición artística (aun las más titánicas) que no esté marcada por el fuego de la envidia. Desde aquella entre Leonardo y Miguel Ángel hasta la de Sartre y Camus.
(Y a propósito de esta última, nadie me quitará de la cabeza que el gran desafío que, a comienzos de la década de 1950, los enfrentó uno contra el otro, más allá de toda consideración ideológica, fue el resultado de una inevitable envidia recíproca, vieja de decenios. Una envidia, por otra parte, en ambos casos, del todo justificada.)
Un caso interesante es el de Kafka. En El otro proceso, Elias Canetti, analizando el espitolario entre Kafka y su prometida Felice Bauer, revela qué espantosa era la envidia que Franz sentía por todos los escritores amados por Felice. El hecho de que ese notorio santito segregase hectolitros de bilis sobre sus competidores más o menos ilustres es algo que da que pensar. Hace nacer la sospecha de que para un artista la envidia es un adminículo del oficio. Y no creo que lo mismo pueda decirse de los abogados o de los agentes de seguro.
Por esto, hoy las cosas son aún más complicadas. La paradoja es que en estos tiempos la crisis de la primacía humanista ha coincidido con una sólida popularidad regalada a algunos escritores. Una actitud historicista me obliga a pensar que hasta la gloria más efímera puede considerarse merecida. Y sin embargo, es difícil encontrar allí afuera a alguien dispuesto a reconocerlo. Es inevitable, por lo tanto, que los escritores famosos sean objeto de envidia, y a su vez sean envidiosos. Todo el sistema conspira para transfigurar sus éxitos no menos que sus fracasos. Los exalta y se burla de ellos. La caída puede ser no menos repentina que el ascenso. Por eso están tan nerviosos, son tan narcisistas, tan frágiles. La información global les tributa los honores que necesitan. El precio que pagan por ese maná es el "presencialismo", el exhibicionismo, un desmedido deseo de expresarse, una no pedida generosidad... Y al final del túnel se encuentran convertidos en víctimas de la envidia de los otros y de las mismas pulsiones envidiosas. El estrés es tal que uno llega a anhelar una retraite digna de Montaigne. Retirarse sí, siempre que uno no sea olvidado. ¡Miren a Salinger: un verdadero profesional de la desaparición!
No por casualidad el libro que, en los últimos años, habló mejor de la envidia se refiere a dos escritores, ni tampoco por casualidad tiene como título La información . La bellísima novela de Martin Amis cuenta la gesta de Richard Teull, fracasado escritor cuarentón que inventa de todo para vengarse del éxito planetario obtenido por su amigo Gwyn Berry. "Cuánto más hermoso era todo en los viejos tiempos, cuando Gwyn era pobre", es uno de los pensamientos más amables que Richard le dedica al amigo. La potencia satírica de Amis sólo secunda a la de Easton Ellis. Y el protagonista es siempre el mismo: la envidia, en su forma patológica.
¿Pero es posible que este sentimiento no tenga ningún aspecto positivo? ¿Que sea inútil como en una época se pensaba de las amígdalas y del apéndice? ¿Es posible que uno no pueda darle un uso constructivo?
Quizá, doy la idea, sería necesario partir de un coming out . ¡Sí, en suma, desahogarse! Está bien, sí, soy envidioso. ¿Qué puedo hacer? Quizá sea el primer paso para hacer de la envidia un instrumento válido de conocimiento.
¿Un ejemplo?
¿El comienzo de una novela abierta por casualidad en una librería te ha irritado? ¿Por tratarse de algo escrito por otro funciona hasta demasiado bien? ¿La envidia te macera? ¿Te maldices por no haber pensado algo semejante? ¿Le imploras a Dios que los lectores no se den cuenta? ¿Confías en el proverbial mal gusto del público? Dale..., al menos has dado con un buen libro. En medio de todo este asco, bueno, ya es algo.
Envidia
Diana Cohen Agrest
adn Cultura, La Nación.
9.1.10
"Tengo envidia de tu sombra / porque está cerca de ti./ Y mira si es grande mi amor, / que cuando digo tu nombre / tengo envidia de mi voz", cantaba lastimosamente José Feliciano. Pero el poder de la envidia trasciende la ilusión romántica. La de Blancanieves, sin ir más lejos, más que una historia de amor, es un relato de venganza, traición y envidia. Y ni hablar de Cenicienta, cercada por mujeres tan carcomidas por la envidia que imponen un obstáculo tras otro en aras de impedir que la de los pies pequeños concurra al baile en el palacio. Y aun si el envenenamiento del genial Mozart por Salieri fuera fantasía pura, la envidia del italiano no es sino una reacción natural a la lotería de la vida: haber nacido en el momento y en el lugar equivocado, dotado con un talento enorme opacado por la genialidad indiscutible de un rival.
Retratada como destructiva, inhibitoria, inútil y dolorosa, la envidia es condenada como uno de los siete pecados capitales. Nadie duda del papel siniestro y abismal de la envidia en la existencia humana. Porque se la suele acusar de irracional, imprudente, viciosa, equivocada. Porque se la considera innata y arrasadora, y se la oculta tras las máscaras de la crítica amarga, la sátira, la injuria, la calumnia, la insinuación pérfida, la compasión fingida y hasta la adulación servil. Y porque se recae en ella, una y otra vez.
Definida como la aflicción vivida por un sujeto cuando siente que no posee algo que su rival sí posee, a propósito de ella Ivonne Bordelois nos enseña en Etimología de las pasiones que in-vidia (de video, vedere, de donde proviene el verbo ver) significa "la mirada penetrante y agresiva de un ojo que, movido por alguna forma de animosidad, antipatía, odio o rivalidad, se hinca enconadamente en el de su enemigo para perforarlo y destruirlo".
Tan compleja de representar en las artes plásticas como fáciles lo son la tristeza, la alegría o el temor, es casi imposible retratar a un personaje con una maestría tan excelsa que, con sólo observar el retrato, se logre percibir en ese rostro al envidioso. Tal vez porque el envidioso no se alimenta de las diferencias reales sino de lo que le devuelve su percepción subjetiva, en tanto y en cuanto sólo ve lo que confirma su envidia.
Pese a su fuerza corrosiva (o tal vez explicable, precisamente, por ella), es la última de las emociones que cualquiera admitiría no sólo ante los demás sino incluso ante sí mismo. El tabú que desalienta toda declaración abierta de envidia es universal, pues se está dispuesto a admitir cualquier otro defecto antes que a reconocer que se es envidioso. Y aun cuando uno es capaz de conceder "envidio tus triunfos" o "envidio tu auto", parecería que sólo nos permitimos confesar esa debilidad cuando las circunstancias y el vínculo con el envidiado, al menos en la versión oficial, excluye la posibilidad de una envidia genuina, destructiva.
Genealogía
¿Cuáles son las condiciones que favorecen la aparición de la envidia?
Ya decía Aristóteles en Retórica que se envidia a un semejante, "el alfarero al alfarero". Porque es posible envidiar a un rival con el que se está en condiciones de competir, no a alguien tan inferior o tan superior que dicha asimetría vuelva imposible establecer una comparación. Y según reza el proverbio, "reina entre vecinos": el envidioso piensa que si su vecino se quiebra una pierna, él va a ser capaz de caminar mejor. En el plano discursivo, la envidia puede expresarse elogiando lo que es malo o, alternativamente, guardando silencio frente a lo bueno, porque todo aquel que elogia a otro, en su propio campo o en uno lindante, en principio se priva a sí mismo de dicho elogio (una de las razones por las cuales se acostumbra agradecer a los jurados de un concurso en el que, por su propia función, son excluidos de la nominación). Como en un sube y baja, todo elogio se pronuncia al costo de la propia reputación.
Por añadidura, el sentimiento de inferioridad es un factor esencial. El envidioso debe ser capaz de imaginarse la posibilidad de poseer el atributo deseado. Pero debe creer al mismo tiempo que ese atributo deseado está más allá de su poder y que jamás podrá ser alcanzado. Ese dispositivo imaginario se condensa mejor en un "podría haber sido mío" que en un "será mío", ya que lo deseado se encuentra próximo en la imaginación pero inalcanzable como predicción. El teórico social noruego Jon Elster sugiere que una princesa puede envidiar a una reina y las estrellas de cine a otras estrellas, pero la mayoría de los mortales no envidia ni a una ni a otras (o a lo sumo, las envidia débilmente).
La envidia, por otra parte, es una emoción que opera como en el tiro al blanco: sin un objetivo, sin una víctima, no se siente envidia. Su contrapartida puede ser la soledad del envidioso, quien no desea ser reconocido en su bajeza por el envidiado. Y hasta cualquier demostración de afecto o de amistad que éste pueda profesarle, a la espera de cierta reciprocidad y reconocimiento, puede resultar contraproducente: cuanto mayor es el afecto que se demuestra hacia el envidioso, mayor es su envidia.
Puesto que se carece de parámetros objetivos, no sociales, en el cálculo del propio valor se tiende a tomar a los otros como estándares. Cuanto más decepcionante es nuestro desempeño respecto del de nuestros pares, más disminuye la autoestima. En particular, cuando las comparaciones sociales no nos favorecen, se suele construir una imagen de sí en forma sesgada al servicio de la autoestima. Mediante este salto tramposo, se explica en parte cómo el dolor odioso de una comparación de la que se sale desfavorecido puede ser metamorfoseado en una emoción más soportable para la imagen de sí.
Tan unívoco es el mandato de ocultar(se) la envidia que suele ser reemplazada o transmutada en otras emociones. Con su talento para disfrazarse, la envidia tiene hermanastros tan tormentosos como ella misma: los celos, el resentimiento y la indignación.
Malditos celos
La envidia y los celos tienen en común que una y otros suponen algo que le importa mucho a quien envidia o siente celos. Pero mientras que en la envidia se desea lo que no se posee (deseo de obtener o de lograr algo), en cambio en los celos se manifiesta un temor de perder lo poseído (¿acaso Serrat no cantaba "no hay nada más dulce que lo que nunca he tenido, / nada más amargo, que lo que perdí"?).
Las diferencias no terminan allí: la envidia es una relación en la cual el envidioso codicia algo presuntamente poseído o logrado por el envidiado, cuando en verdad la preocupación del envidioso es que sea el otro el poseedor de algo material o no que él no tiene. Los celos, en cambio, conforman una relación triádica que involucran al celoso, al rival y al ser amado ("Las estrellas, celosas, nos mirarán pasar", poetizaban Le Pera y Gardel). El motivo de preocupación del celoso no es el rival sino el amado, aquel cuyo amor (o afecto, o alta estima) se teme perder en la medida en que un rival (las más de las veces, imaginario) puede poner en peligro la relación privilegiada y exclusiva que el amante mantiene con el amado. La imaginación es tan esencial a los celos que Proust la compara con un historiador sin documentos, pues los elementos probatorios son exigidos recién una vez que se comprende haber caído en un error (piénsese si no en Otelo, que comprende tardíamente, ante el cadáver de la fiel Desdémona, la trampa que le ha tendido un Yago ahogado en la envidia).
Aunque no es un axioma. Tanto se juegan los mecanismos imaginarios del yo que la pérdida es menos humillante si se es abandonado por un rival percibido como superior o por quien parece merecer más esa relación: cuando Camilla abandonó a su marido, el señor Parker Bowles tal vez habrá sentido que, al fin y al cabo, no era tan humillante ser desplazado por el príncipe de Gales -sin entrar a discutir los (controvertidos) méritos de Carlos- como por un jefe de oficina pedestre. Y como prueba del papel de la autoestima, en ausencia incluso de todo glamour, se señala la asimetría subjetiva sentida cuando se es abandonado por otro y cuando se es abandonado sin la sospecha de un tercero, cuando el adiós se vive con dolor pero sin celos.
El filósofo Georg Simmel distinguió un fenómeno intermedio entre la envidia y los celos: el deseo envidioso de poseer algo o a alguien, no porque sea especialmente deseable para el sujeto, sino porque es de otros; reacción emocional que puede expresarse de dos formas que reniegan, una y otra, de lo deseado: una es renunciar al objeto ("ya no me importa"). La otra forma es la indiferencia (la célebre fábula de la zorra y las uvas) o hasta una aversión al objeto ("lo odio"). Y en una u otra de sus formas, sentir horror ante el mero pensamiento de que otro pueda poseerlo ("prefiero verlo destruido antes que otro lo posea"). Simmel advertía que quien se siente abismado en un deseo envidioso puede no desear poseer el logro codiciado, y en caso de que pudiese llegar a poseerlo, ni siquiera podría disfrutarlo, pero no soporta que otro lo disfrute. Envidia el yate de uno aunque sufra de mareos y la avioneta de otro aunque sienta vértigo.
El envidioso no tiene un interés genuino en que algo valioso en poder de otra persona le sea transferido a él, aun cuando querría ver al envidiado robado, desposeído, humillado o lastimado. Si lo que envidia es el prestigio, el talento o la belleza, puede cobijar el deseo de que el envidiado pierda ese prestigio, ese talento o esa belleza, a sabiendas de que lo perdido no será de nadie. En contrapartida, dado que el envidioso sobrevalora y hasta idealiza lo envidiado, enfrentado a un disvalor o a algo que le resulta indiferente, no poseerlo no erosiona su autoestima. Más aún, si otro se destaca en una habilidad o posee un objeto escasamente valorado por el envidioso, hasta puede provocar un sentimiento opuesto a la envidia: si un amigo es campeón de truco o en el juego de tejos, puedo sentirme orgullosa de él. E incluso voy a mirar con simpatía su colección de caracoles.
Cautivos del resentimiento
Prosiguiendo la línea trazada por Simmel, Melanie Klein observa en Envidia y gratitud que el envidioso persigue destruir a su víctima en su capacidad creadora y de goce, pues no puede soportar que un otro posea algo y él no lo posea. Intenta, entonces, denigrar y hasta destruir al otro para autoafirmarse en su narcisismo.
El resentimiento posee otra naturaleza. En las esclarecedoras páginas de Resentimiento y remordimiento, es caracterizado por el psicoanalista y escritor Luis Kancyper como "el amargo y enraizado recuerdo de una injuria particular", una suerte de rencor del cual nace el deseo de venganza. A diferencia de la envidia, que procura destruir al objeto, "el impulso resentido no persigue destruir al objeto sino castigarlo", nutriéndose del deseo de recuperar una realidad imposible en la ilusión de un tiempo circular. Pero como no puede destruir al objeto, lo tiene que preservar y controlar para poder continuar vengándose de una herida narcisista y de traumas injustamente padecidos de los que intenta vengarse.
"Después... ¿qué importa el después? / Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, / eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado / como un pájaro sin luz", revelaba Homero Expósito, con belleza impar, una de las facetas más demoledoras de la condición humana. El peligro es que si el sujeto se queda detenido con su resentimiento a cuestas, el tiempo de ese pasado vivido como injusto anega las tres dimensiones del tiempo: el presente permanece obturado por la memoria del rencor (cerrándolo con sus frustraciones resignificadas y reactivadas una y otra vez) y el futuro obliterado, obstruido, por la pasión de la venganza.
¿La indignación dignifica?
Con el fin de poder ser aceptada por los demás y por nosotros mismos, la envidia suele mutar en otras figuras más decorosas. Puede, entre otras, metamorfosearse en indignación. Pero conviene distinguirlas: cuando la superioridad de un rival, medida según estándares objetivos, es dolorosa pero se reconoce como justa, la envidia suele enmascararse tras la retórica de la reivindicación ante una injusticia. En contraste, toda vez que sentimos que, objetivamente, nuestra desventaja es tan inmerecida como injusta la ventaja del rival, no provocará envidia sino indignación. En otras palabras, una vez que los sentimientos hostiles son legitimados, la envidia residual se transmuta en indignación, sentimiento más apropiado y aceptable para el yo privado y público. Si mi rendimiento laboral es claramente superior al de mi compañera y pese a todo, la ascienden a ella porque es la favorita del jefe, la envidia por su ascenso se trastocará en indignación. Y de allí a la autocompasión media un solo paso, ya que apiadarse de uno mismo puede ser un remedio eficaz a la hora de eliminar toda comparación envidiosa que amenace la autoestima.
Metamorfosis
Si nos sentimos inferiores por una comparación poco ventajosa, ¿por qué no terminar por rendirnos a esta realidad? ¿Por qué no sentirnos felices por la superioridad del otro y, tomándolo como modelo, inspirarnos en él? Ese pasaje se prefigura en el lenguaje. Bordelois observa que el prefijo in- de in-vidia es ambivalente, pues puede significar tanto hostilidad como también "encerrar un secreto homenaje: en el fondo, la envidia es la mensajera nocturna de la admiración". Incluso Kierkegaard, quien consideraba la estupidez y la envidia como las dos grandes fuerzas de la sociedad, observó que "la envidia es admiración oculta. Un admirador que siente que la devoción no lo puede hacer feliz elegirá transformarse en un envidioso de lo que admira".
El envidioso es impulsado por una inferioridad presuntamente inmerecida, escudado en que esa situación subalterna no refleja su verdadero valor. Pero una vez que el objeto de la envidia es percibido claramente como superior al envidioso, ese mecanismo de defensa ya no funciona y, una vez eclipsada la hostilidad, la envidia puede ceder su lugar a la admiración. La diferencia entre una y otra es la que hay entre los antagonistas en una competencia (Federer versus Nadal) y los espectadores desinteresados que contemplan el torneo, capaces de admirar a los antagonistas sin envidia.
Otra de sus metamorfosis se produce cuando la envidia, devenida primero admiración, logra transmutarse en emulación -el deseo de evitar e incluso superar las acciones ajenas-. Por tortuoso que fuera el camino, el sujeto alcanza una emoción al servicio del yo pues, quien busca hacer lo que otro hizo, ya no vive cautivo de su odio. Y si bien la emulación requiere un rival, un competidor, éste no tiene que ser visto como un enemigo, y hasta puede tratarse de un amigo cuyo ejemplo estimula el talento propio.
Pero cuando los sentimientos de admiración y emulación fracasan, la envidia se metamorfosea en vergüenza. Mientras que la primera se bifurca entre el yo y el sujeto envidiado, la vergüenza nace en un yo defectuoso que concentra su atención en sí mismo, sin la presencia necesaria de una comparación subjetiva desfavorecedora. En particular, la vergüenza emana de tres fuentes: la vergüenza de sentir envidia y su sentido de inferioridad concomitante, la vergüenza de darse cuenta de que uno es culpable de su propia inferioridad y la vergüenza de sentir vergüenza. Nos resistimos a admitir su existencia porque socialmente es censurada y porque reconocer la propia envidia significa admitir, a fin de cuentas, nuestra condición paupérrima.
Así como la admiración y la emulación constituyen una salida socialmente aceptable a la envidia, y la vergüenza supone una dosis de sinceramiento, en el otro extremo del espectro moral se descubre un sentimiento tan abyecto que ni siquiera, en nuestro idioma, contamos con un término para designarlo. Schadenfreude es una palabra del idioma alemán que designa el sentimiento oculto de regocijo ante el sufrimiento o la infelicidad de otro.
Políticamente correctos
La antigua, rastrera e inequívoca palabra "envidia", que designa un proceso secreto y silencioso no siempre verificable, suele ocultarse tras la fachada más decorosa y políticamente correcta del "conflicto", conducta abierta y práctica socialmente aceptada. ¿Cuál es la diferencia que desautoriza a una y legitima al otro? Mientras que toda vez que aludo a la envidia debo aceptar que uno de los contrincantes es consciente de su inferioridad frente al otro, en cambio, cuando me dirijo a dos o más personas o grupos en conflicto, no necesito determinar quién es inferior.
Quizá fue la predilección de los sociólogos por los fenómenos observables la que condujo a la sustitución de la envidia por el concepto de "conflicto", empobreciendo numerosos aspectos de las relaciones sociales y humanas explicables en términos de envidia -una emoción muy primaria- pero no de conflicto. Se ha dicho, no obstante, que la sociología de la envidia pasa por alto que, entre el envidioso y el envidiado, no tiene por qué haber conflicto: lo irritante para el envidioso y lo que aumenta su envidia es su incapacidad para provocar un conflicto abierto con el objeto de su envidia.
Furia inmortal
Para distinguir la envidia justificable de la que no lo es, se distinguió entre la envidia a secas y la envidia "sana". Yo puedo envidiar sanamente el talento musical de una amiga, y ni remotamente deseo que pierda ese talento. Y en muchos otros casos de envidia "sana", las acciones del sujeto se dirigen a asegurar lo deseado para sí mismo, más que a minar al rival. Esas actitudes probarían la posibilidad de sentir una envidia exenta de connotaciones negativas.
A fin de cuentas, si nos detenemos en sus aspectos más benévolos, podemos tender sobre todas estas emociones indignas un manto de piedad: los celos son un mecanismo afectivo para preservar relaciones excepcionales y la indignación restablece momentáneamente la imagen del yo. Una envidia moderada ofrece una salida a la depresión, una ocasión para crecer y cierta esperanza en superar los obstáculos. Y hasta la envidia destructiva puede ser metamorfoseada en una competencia honorable y constructiva. No sólo eso: se ha dicho que la envidia conduce, en el espacio macrosocial, a un reclamo de justicia, a un igual tratamiento para todos: si uno no puede ser el favorito, nadie lo será. Un club de fans, por poner un ejemplo elemental, expresaría una acción común basada en que nadie puede tener al ídolo. Y hasta la solidaridad en la que se renuncia a un bien para que pueda ser compartido con otros ha sido vista como el efecto de una mutación forzada de la hostilidad original.
Por su historial deplorable, la envidia es una de las emociones más silenciadas de la condición humana. Y si se la desea analizar en su abismal profundidad, como se examina, en una suerte de vivisección existencial, un órgano con un escalpelo, se descubre que cuanto más oculta, más fascinante. El novelista Laurence Sterne ironizó cáusticamente que "la muerte cierra tras de sí la puerta de la envidia y abre la de la fama". Y mucho antes Aristóteles había sentenciado, a modo de consuelo escatológico, que los muertos ya no son nuestros rivales. Hasta solemos consagrarles todos los honores escatimados en vida mientras silenciamos sus vicios y miserias. Pero nada de lo pavoroso parece ajeno a lo humano. ¿Acaso la envidia de los muertos, rondando como espectros, no puede continuar acechando el reino de los vivos, perseguidos en la intimidad de su conciencia por esa furia inmortal que triunfa sobre el tiempo y la finitud?