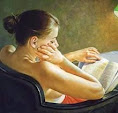Lu Hsun, Diario de un loco, Trad. Sergio Pitol (México: Universidad Veracruzana, 2007)
Lu Hsun, Diario de un loco, Trad. Sergio Pitol (México: Universidad Veracruzana, 2007)El libro de relatos Diario de un loco de Lu Hsun, no me pareció una lectura sencilla. No por su redacción o la complejidad de su trama, más bien por todo lo que guarda en ella y que conlleva muchas cosas difíciles que vivió su autor. Los relatos en sí no me parecen grandes obras de la literatura universal, de los tres cuentos que se publican el que más estimo es "La verdadera historia de Ah Q". Este cuento, narra las andanzas de un hombre humilde, solo, borrachín, analfabeto, desaseado, incomprendido por una sociedad (de la que vive al margen) que le propina humillaciones constantes. Es una víctima más del "pasado inerte y un futuro incierto", como apunta Sergio Pitol en el Prólogo.
Ah Q, es un personaje que conmueve. Puede sentir y vivir las injusticias de tipo feudal y, sin embargo, roba, por ejemplo. Tal vez la diferencia es que lo hace para comer, para sobrevivir. Su final dice muchas cosas... Christopher Domínguez señala que "La verdadera historia de Ah Q" es para los chinos lo que El Quijote significó para Unamuno y la gente de 1898: una descripción cómica, una parábola existencial y un ejemplo de cómo la trascendencia anida en la literatura”.
"Diario de un loco" fue escrito en 1918 en lengua vernácula, Lu Xun había defendido el uso de la lengua hablada, popular, sin abandonar totalmente la lengua culta. El tema tratado en "Diario de un loco", apunta Rosario Blanco, "había rondado una y otra vez en su mente, y fue así que a finales de octubre de 1916 un primo materno que sufría de manía persecutoria llegaba a Beijing desde Shanxi. Este hombre había cambiado varias veces de residencia a causa de su enfermedad hasta que Lu Xun decide llevárselo al hostal donde vivía. Una mañana, creyendo cercana la muerte, entregó una carta a Lu Xun para su familia donde se leía:
Querida Madre:
Te escribo esta carta y estoy llorando. El Magistrato Zhang, del condado Fanzhi, siendo un pusilánime, a menudo confió a mi hermano mayor la tarea de tomar decisiones en su lugar, sobre asuntos ordinarios. Por esta razón, son muchos los que lo han odiado. Esta vez mercantes y pobladores han decidido secretamente un plan contra mi hermano mayor y contra mí, corrompiendo a todos los funcionarios para que nos lleven al cadalso. No puedo explicarte todos los detalles, ya que aparecerán posteriormente en el periódico...
En el relato, un personaje tuvo en sus años de escuela dos amigos. Al pasar el tiempo, y después de perder contacto con estos dos hermanos, se entera de que uno de ellos estaba enfermo, asi que aprovecha un viaje que hace a su aldea para visitarlos. Al llegar, el hermano mayor le hace saber que su hermano menor ha sanado y se ha marchado a otra provincia donde había encontrado un empleo. Le entrega dos cuadernos, que son el diario de su hermano menor, para que éste comprenda la naturaleza del mal de su hermano. Al leerlo, el narrador-personaje descubre que su amigo había padecido "una especie de manía persecutoria. Estaba escrito de un modo incoherente y confuso, y contenía muchas afirmaciones absurdas; para colmo, no había ninguna fecha, y solo por el color de la tinta y las diferencias en la caligrafía se podía deducir que el diario había sido escrito en épocas distintas".
El narrador-personaje decide copiar algunos fragmentos, pensando que podrían servir de material para un trabajo de investigación médica. Estos fragmentos constituyen el "Diario de un loco", a los que no les altera ni una palabra. El título fue elegido por su autor después de su restablecimiento, y el narrador-personaje no ha querido cambiarlo. El personaje que estuvo enfermo nos cuenta en su diario como todo mundo quería comérselo y, obviamente, su terror por el canibalismo...
"La lámpara eterna" (1), él último de los cuentos y bajo una tarde de primavera, en la única casa de té de la aldea de la Luz Afortunada, la atmósfera era tensa; en los oídos de los asistentes "continuaba sonando el eco de un grito débil y al mismo tiempo insistente. -¡Apagadla!". Nuevamente se presenta un tipo débil mental e inútil, al menos eso opinaban "algunos jóvenes de la aldea que se tenían por liberales", que no hacía sino repetir que apagaran la luz de la lámpara de la sala principal del templo porque cuando esto suceda, ya no "habría infortunios y enfermedades".
-Si se apagara la luz, ¿cómo podrá llamarse entonces nuestra aldea la de la Luz Afortunada? ¿no será su fin? Cuentan los ancianos que esta lámpara es todavía la misma que fue encendida en tiempos del emperador Wu (2); se ha conservado a través de los siglos sin apagarse jamás; ni siquiera durante las insurrecciones.
Parece ser que muchas veces, y en todos los tiempos, cuando alguien piensa diferente lo tachan de loco y lo eliminan, o lo intentan.
(1) Los grandes latifundistas solían construir pagodas, y encender lámparas eternas para perpetuar su nombre a través de los siglos. Estas lámparas se convirtieron por eso en símbolos de poder, y cualquier manifestación de renuencia a la veneración de esas lámparas era severamente castigada. (N. de T)
(2) Primer emperador de la dinastía Liang. Reinó del 502 al 549 d.C. (N. de T)