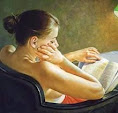E
l suplemento cultural
Laberinto del periódico mexicano
Milenio, inicia una revisión de los escritores italianos que tendrán una presencia importante en la
FIL de Guadalajara de este año, que estará dedicada a Italia. Presenta una nueva traducción de la primera versión de este relato publicado en 1972:
"El reino de los vampiros"
Italo Calvino
18/07/08
A ninguno de nosotros le había pasado inadvertida la semejanza existente entre el REY DE BASTOS y nuestro comensal; no sólo en la expresión que denotaba un carácter sosegado y concentrado y en ese porte de hombre acostumbrado a vociferar órdenes sin que esto le implicara esfuerzo alguno, sino también en el movimiento de cabeza que la figura lograba ejecutar con cierta eficacia: una especie de tembloroso tic en los párpados y el cuello, como si se quitara de encima un problema que, sin embargo, seguía estando allí; es más, los elementos que no cuadraban, en lugar de desaparecer, iban creciendo, y el ceño de impaciencia seguía arqueándole las cejas y contrayéndole el hoyuelo del mentón. Presentándose con esa figura coronada, él, sin duda alguna, había querido poner en evidencia las prerrogativas soberanas de quienes detentan el poder, capacidad de decisión y los medios económicos de una riqueza segura y creciente. Era probable que algunas de las cartas que poco a poco iba tomando y echando sobre la mesa se refirieran a sus atributos: DINERO circulante y bien invertido.
COPAS ordenadas sobre la mesa para satisfacer la festiva sed de la pródiga clientela, la promesa de una JUSTICIA rigurosa y racional, como la que se asoma en su carta, un rostro impertérrito de empleada de ventanilla. Con éstas y otras cartas del tarot ordenadas en fila, se encontraba un dibujo regular, que el narrador quería componer, pero la variedad y la bizarría de las figuras parecían contradecir el orden de la composición simétrica; y sus manos, al moverse sobre la mesa, barajaban decididas y se detenían perplejas.
En la carta que con más orgullo y certidumbre había echado sobre la mesa, el AS DE COPAS, veíamos que se perfilaban contra el cielo las puntas de los rascacielos de una ciudad bien ordenada y próspera; recorrida por una multitud verti-horizontal; repleta de miles de ascensores; bordada por las intersecciones de las hormigueantes autopistas elevadas; excavada por el hormiguero luminoso de las autopistas subterráneas: ciudad que sobrepasa a las nubes y sepulta las alas oscuras de sus miasmas en las vísceras del suelo o en cavernas submarinas, para que no obstruyan la vista de las grandes vitrinas y la brillantez de los metales. O bien, estas alas rapaces que se asoman por debajo de la copa-ciudad podrían indicar una amenaza que se cierne desde el interior de la metrópoli iluminada y transparente. Habladurías supersticiosas se mezclaban a los cálculos de las ganancias; y en las fiestas, EL LOCO o bufón o enano de la Corte, le refería al Rey con intención de quererlo asustar: “¡Uy, uy, majestad, ayer en la noche un cuervo negro fue visto salir volando desde los altiplanos, un licántropo aullaba en los
docks, los fantasmas sustituyeron al personal de una estación de servicio y lavaban los cristales con esponjas ensangrentadas!”.
Era el LOCO o Juglar o Poeta que, por antigua y sabia usanza, ejerce en las cortes la función de trastocar y hacer escarnio de los valores en los que el soberano basa su dominio, revelándole que cada línea recta esconde un revés retorcido; cada producto terminado, un desbarajuste de fragmentos que no empalman; todo discurso ilado, un bla bla bla.
El Rey sabía que le pagaba al Loco precisamente para que lo contradijera e hiciera escarnio de él y, sin embargo, cada tanto, esos chistes provocaban en el soberano una vaga inquietud; también ésta, sin duda alguna, prevista en el contrato estipulado en-
tre el Rey y el Loco y, sin embargo, de todas maneras, un poco inquietante, y no sólo porque la única manera de complacerse con una inquietud resulta ser inquietante, sino precisamente porque en verdad se sentía inquieto.
—¿Me quieres dar a entender que hay algo que se escapa de mi control, Loco?
—Majestad, venga conmigo y ya verá.
Las cartas de BASTOS indicaban que el Loco había llevado al Rey al bosque donde todos estábamos perdidos. “Yo no sabía que todavía quedaran en mi reino bosques tan impenetrables”, debió observar el monarca, “y en este punto, con las cosas que se dicen en contra de mí, no puedo más que alegrarme de que un bosque tan tupido le impida a las hojas respirar oxígeno por sus poros y digerir la luz en sus verdes savias”.
Y el Loco dijo: “Si yo fuera tú, Majestad, no me alegraría tanto. No es en el exterior de la iluminada metrópoli donde el bosque extiende sus sombras, sino adentro: en las cabezas de tus súbditos consecuentes y ejecutivos. ¿Acaso no ves cómo todos corren detrás de santones, taumaturgos y oráculos? ¿Qué los empuja a hacerlo? ¿Qué crees que les pregunten? ¿Qué es lo que quieren saber que no se les haya expli-cado y vuelto a explicar? Yo te lo voy a decir: con toda la información que tienen sobre lo que sucede afuera, sobre un exterior total que incluso comprende el interior vuelto al revés como si fuese un guante, los pobrecillos se mueren de ganas de que les hablen de su muy privado interior, del yo de todos los yo, de su pequeño espíritu blandengue y huerfanito, de las energías latentes en los instintos que yacen bajo el plexo solar o abajo de allí”. Este discurso del Bufón se podía ilustrar muy bien con la ramificación de tres arcanos, uno después del otro, que testimonian el culto a un PAPA o gran pontífice o gurú o maestro de pensamiento, sin duda alguna relacionado con el alma; o bajo una especie de sustancia angélica y fluente como la carta del tarot llamada LA TEMPLANZA; o bajo el prorrumpir inconsulto de instintos bestiales como en la alegoría de la FUERZA.
—No quisiera que, por aventurarnos por este bosque, traspusiéramos nuestras fronteras —debió decir el Rey.
Y el Loco le contestó:
—El alma siempre es una zona de frontera.
—¿Frontera de qué con qué?
—Ya lo veremos. Sigamos adelante.
Conforme avanzaban, la espesura del bosque le fue cediendo espacio a veredas recalzadas con tierra removida, a fosas rectangulares y a un destello blancuzco como de hongos aflorando en la tierra. Con horror, El Arcano Número Trece nos advirtió que el bosque pululaba de huesos descarnados y cadáveres putrefactos. Una nube descubrió a LA LUNA. Se elevó el aullido de los chacales que raspaban furiosos en las orillas de las tumbas disputándoles a los escorpiones y a las tarántulas sus pútridos manjares.
—¡Pero a dónde me has traído, Loco! ¡Esto es un cementerio!
Y el Bufón, señalando a la fauna invertebrada que apacienta al fondo de los sepulcros, le dijo:
—Inútilmente crees que sostienes el cetro de las Causas y de los Efectos: estamos en el reino de un EMPERADOR más poderoso que todos los reyes, ¡Su Majestad el Gusano!
El Rey miró a su alrededor con la misma mirada con la que ahora contemplaba el retículo de cartas del tarot que, entre más intentaba combinar en una sucesión regular, más le imponían su arbitrio; y como en ese entonces bajo aquella luz nocturna, así ahora, bajo la luz de los candeleros, las cartas de COPAS se asomaban como urnas, arcas y sepulturas entre las ortigas; las cartas de ESPADAS resonaban inquebrantables como palas y barretas contra las tapas metálicas; las cartas de BASTOS alineaban montones de ataúdes en las cámaras mortuorias; las cartas de OROS brillaban como trémulos fuegos fatuos. Y en los labios mudos de nuestro comensal adivinábamos las palabras que le saldrían con cólera: “Nunca vi en mi reino un lugar donde el orden dejase tanto a desear. ¿Quién es el imbécil que ha sido propuesto para este ministerio?”.
—Yo, para servirle, Majestad —dijo un sepulturero que se recargaba en la pala hundida en la tierra recién removida (SOTA DE BASTOS)—. Para alejar el pensamiento de la muerte, los ciudadanos esconden, de la mejor manera posible, los cadáveres en este lugar. Pero luego, removiendo y volviendo a remover, lo piensan, y regresan para cerciorarse si están bien sepultados; si los muertos, estando muertos, son diferentes a los vivos, porque de otra manera, los vivos ya no estarían seguros de estar vivos, ¿me explico? Y así, entre sepulturas y exhumaciones, levantar, poner y volver a poner, ¡para mí siempre hay mucho que hacer!
Y escupiéndose entre las palmas de las manos, siguió trabajando con su pala.
Ahora, el narrador señalaba el arcano llamado LA PAPISA, así como entonces había apuntado el dedo hacia la figura envuelta en una capa monacal, acuclillada en el antiguo cementerio, le preguntó al sepulturero:
—¿Quién es esa anciana que escarba entre las tumbas?
—¡Dios nos guarde! Aquí de noche merodea una mala ralea de mujeres —debió responderle el sepulturero, persignándose— expertas en filtros y libros de encantamientos, que andan a la búsqueda de ingredientes para sus maleficios.
—Sigámosla, y estudiemos su comportamiento.
—¡Yo no, Majestad! —y el Bufón, en ese punto, debió dar marcha atrás, no sin sentir un escalofrío—. ¡Le ruego encarecidamente que nos larguemos pronto de aquí!
—¡Me tengo que enterar, hasta qué punto, en mi reino, se conservan supersticiones decrépitas!
Sobre el carácter obstinado del Rey, uno podía jurar: fue detrás de ellas.
En el arcano llamado LAS ESTRELLAS vemos a la mujer quitarse la capa y las vendas monacales. No era para nada vieja, era hermosa, estaba desnuda. El claro de luna centelleaba de resplandores siderales y bajo esa luz, el Rey y todos nosotros, descubrimos que la nocturna visitante del cementerio se parecía a su esposa. No sólo el cuerpo, los senos gentilmente en forma de pera, los hombros mórbidos, el vientre amplio y oblongo, las caderas generosas reconoció el esposo, sino, apenas ella levantó la frente, también reconoció el rostro, enmarcado en la pesada cabellera que caía sobre sus hombros, que le imprimía una expresión insólitamente arrobada, que en su vida conyugal sólo se le veía muy de vez en cuando, pero que había quedado registrada en un retrato juvenil (la REINA DE ESPADAS) que nos ha sido anexado para hacer la comparación.
—¿Cómo se permiten, estas inmundas hechiceras, asumir la forma de personas educadas y prestigiosas? —ésta y no otra, debió ser la reacción del Rey que, con tal de alejar toda sospecha de su esposa, estaba listo para conceder a las brujas un cierto número de poderes sobrenaturales, incluido el de transformarse a voluntad. Una explicación alternativa, que se le vino a la mente, y que hubiera satisfecho muy bien los requisitos para justificar la similitud (“¡Mi esposa, pobrecita, con su agotamiento, hasta debió sufrir crisis de sonambulismo!”), tuvo que descartarla de inmediato al ver a qué laboriosas operaciones se dedicaba la presunta sonámbula: arrodillada en la orilla de una fosa, ungía el terreno con turbios filtros (si los instrumentos que sostenía en las manos no se podían interpretar como sopletes para desoldar el metal de un ataúd).
Cualquiera que fuese el procedimiento que usara, se intentaba violar una tumba, escenas que las cartas del tarot previenen para el día del JUICIO al final de los tiempos y que aquí acontece, por el contrario, prematuro, a manos de una frágil dama (a la que nadie, viéndola, le hubiera atribuido LA FUERZA necesaria para abrir las infernales fauces de sepulcros devoradores de cadáveres).
Con la ayuda del DOS BASTOS y de una cuerda, la bruja sacaba de la fosa un cuerpo colgado de los pies. Era un muerto de aspecto todavía juvenil; de su pálido cráneo colgaba una tupida cabellera de un negro casi azul; tenía los ojos desmesuradamente abiertos, como si hubiese fallecido por muerte violenta; los labios descansaban contraídos sobre los dientes caninos, largos y puntiagudos como ESPADAS, que la bruja descubrió con un gesto cariñoso. Algo indecente estaba sucediendo al fondo: la bruja estaba inclinada sobre el cadáver como una gallina ponedora; repentinamente, el muerto se levantó como el AS DE BASTOS; como la SOTA DE COPAS, se llevó a los labios un cáliz con un denso líquido rojo que la bruja le había ofrecido; como en el DOS DE COPAS, brindaron juntos; y sobre una CARROZA triunfal tirada por corceles infernales se fue volando de allí, llevando consigo a su resucitadora, dirigiéndose hacia festines secretos, que no obstante esto, ya podíamos imaginar; viendo en todas las cartas resplandecientes de cálices dorados el color escarlata de la sangre fresca y sin coágulos.
—¡Mi reino metálico y aséptico sigue siendo pasto de vampiros, secta inmunda y feudal! —el grito del Rey debió ser de este tenor; mientras, mechón a mechón, se le iban poniendo los pelos de punta, para luego regresar a su lugar ya encanecidos. Ya no era una historia lineal, sino una fuga entre las cartas del tarot la que su mano nos señalaba, entre escalofríos y tartamudeos. Ese reino, que él creía cerrado y transparente como una copa tallada en el cristal de roca, ahora se revelaba poroso y gangrenado como un viejo corcho metido allí, de la mejor manera posible, para tapar la brecha en el límite húmedo e infecto del reino de los muertos.
Cuando escapaban de allí, en la oscuridad del bosque, alcanzaron a divisar una luz: un EREMITA sostenía una linterna en la entrada de su gruta, para que encontrasen refugio en ella las criaturas temerosas de Dios que las larvas nocturnas habían sorprendido en el bosque.
—¿Sabías —le explicó el Eremita al Rey— que esa bruja es una reina adúltera y vampira? Para arrancarle a su amante a otra mujer (a esta intriga aludía la viñeta intitulada el AMOROSO) le bebió de las venas de la garganta todo el plasma vital y lo dejó tirado, dándolo por muerto. En las noches de equinoccio y de solsticio la hechicera llega hasta la tumba de su amante, lo desentierra, le da vida alimentándolo de sus propias venas (el infeliz, a su vez, se vuelve vampiro) y se une a él en el gran Aquelarre de los cuerpos que, de la sangre de otros, alimentan sus consuntas arterias y enardecen a las pudendas, perversas y poliformes.
De este impío rito, las cartas del tarot reportan dos versiones muy diversas que parecen obra de dos manos diferentes: una burda, que se esfuerza en representar a una figura execrable, que es, a la vez, hombre-mujer-murciélago, nombrada EL DIABLO; la otra, toda grandes fiestas y guirnaldas, que celebran la reconciliación de las fuerzas terrestres con las del cielo como símbolo de la totalidad del MUNDO, mediante la danza de una bruja o ninfa desnuda o —según algunos hermeneutas— hermafrodito alborozado. (Pero el tallador de las dos cartas del tarot bien pudo ser una sola persona, el adepto clandestino de un culto nocturno que había esbozado con rígidos trazos el espantapájaros del Diablo, para hacer escarnio de la ignorancia de exorcistas e inquisidores, y había prodigado sus recursos ornamentales en la alegoría de su fe secreta.)
—Dime, santo varón, cómo puedo liberar mis territorios de este flagelo —le preguntó el Rey, y de inmediato, acometido por un sobresalto belicoso (las cartas de ESPADAS, sin embargo, siempre estaban listas para recordarle que la relación de fuerzas le era favorable), quizá propuso:
—Siempre podré recurrir a mi ejército, adiestrado en maniobras de asalto y repliegue, en someter a fuego y sangre, en robar e incendiar, en arrasar con todo, en no dejar ni una hierba en pie, ni un movimiento de hojas, ni alma viva...
—Majestad, no es el caso —lo interrumpe, certeramente, el Ermitaño, fortalecido por haber transcurrido sus largos años observando y catalogando
las apariciones que lo visitaban en sus penitencias—. Se me ha ocurrido un plan más sencillo. Cuando el Aquelarre se deja sorprender por el primer rayo del sol naciente, todas las brujas y los vampiros, pesadillas y demonios se dan a la fuga, transformándose ya sea en cornejas, murciélagos o en cualquier otra especie de quirópteros. Bajo tales vestiduras, como he tenido manera de comprobar, ellos pierden su invulnerabilidad habitual. En ese momento, con esta trampa escondida, capturamos a la hechicera.
—¡Bien pensado, santo varón! Pero no perdamos tiempo. ¡Con mis reflectores podré disimular muy bien alba, aurora y mediodía!
—Mejor no, sir. Será suficiente con mi linterna.
—Confío en lo que dices. Entonces, ¡manos a la obra!
Todo se desarrolló conforme el plan del Eremita; por lo menos, por lo que pudimos recavar cuando la mano del Rey se detuvo en el misterioso arcano de la RUEDA, que podía designar tanto a la danza de los espectros zoomorfos como a la trampa ejecutada por el Eremita (la hechicera había caído en la trampa bajo la forma de un repugnante murciélago coronado, junto con dos lémures, sus demonios, y piafaban dentro de la trampa, sin ninguna posibilidad de salir de ella), cuando todavía la rampa de lanzamiento, en la que el Rey había encapsulado a la infernal salvajina para lanzarla a una órbita sin retorno, aligerando su campo de gravedad terrestre en el que todo lo que se lanza al aire te cae en la cabeza, y quizá descargarla en los terrenos vagos de la Luna, la cual, desde hace demasiado tiempo, gobiernan los moscardones de los licántropos, las generaciones de los mosquitos; ¡y, todavía, la Luna pretende conservarse incontaminada, tersa, cándida! El narrador contemplaba con mirada ansiosa la curva que ata el DOS DE OROS, como si escrutase la trayectoria de la Tierra a la Luna, única vía que se le ocurría para una expulsión radical de lo incongruente de su horizonte, admitiendo que Selene, menguada en sus alturas de diosa, se haya resignado al rango de celestial basurero.
Sobresalto. La noche fue desgarrada por un fulgor, alto sobre el bosque, en dirección de la ciudad luminosa que, en el instante, desapareció en la oscuridad, como si el relámpago hubiese caído sobre el castillo real, decapitando a LA TORRE más elevada que rasca el cielo de la metrópoli, o como si un cambio de voltaje en las instalaciones demasiado cargadas de la Gran Central hubiese ennegrecido el mundo en el black-out. “Cortocircuito, noche larga”, un proverbio de mal agüero regresó a la mente del Rey y de todos nosotros, imaginándonos (como en el Arcano Número Uno llamado EL MAGO) a los ingenieros, que en ese momento se afanaban en desmontar el gran Cerebro Mecánico para encontrar la falla eléctrica en la confusión de rueditas, carretes,
electrodos, bártulos.
Piafó un CABALLO, como el de BASTOS: un mensajero extendía el rollo de un pliego, acaso la última edición del periódico. En las fotos ampliadas y fuera de foco de la primera página se hablaba un atroz caso de nota roja: una mujer que cae desde una vertiginosa altura, en el vacío, entre las fachadas de los rascacielos. En la primera fotografía (LA TORRE) se ponía de manifiesto, durante la caída, la gesticulación de sus manos, su falda levantada, la simultaneidad de la doble imagen vertical. En la segunda (EL COLGADO), con el detalle del cuerpo, que antes de caer y despedazarse en el suelo, queda colgado de los pies en los alambres. Eso explicaba la razón de la falla eléctrica. Y así reconstruíamos mentalmente el homicidio con la voz jadeante del Loco que le daba alcance al Rey: “¡La Reina! ¡La Reina! ¡Cayó de golpe! ¡Incandescente! ¿Tienes presente los meteoros? ¡Intenta abrir las alas! ¡No, está amarrada de las patas! ¡Cae de cabeza! ¡Se ahorca en los alambres y queda allí! ¡Colgada a la altura de los cables de alta tensión! ¡Patalea, crepita, se sacude! ¡Estira la pata, el cuerpo real de nuestra Soberana bienamada! ¡Muerta, cuelga de allí!... Se levantó un tumulto: “¡La Reina está muerta! ¡Nuestra buena soberana! ¡Se arrojó del balcón! ¡El Rey la asesinó! ¡Venguémosla!”. De todos lados acudían gente a pie y a caballo, armada con ESPADAS, BASTOS, ESCUDOS, y disponían COPAS de sangre envenenada como anzuelo. “Es una historia de vampiros! El reino está en poder de los vampiros! ¡El Rey es un vampiro! ¡Capturémoslo!”.
Traducción de María Teresa Meneses
Texto tomado de la revista literaria italiana
Il Caffé, Anno XIX, N.1, Aprile, 1972, Roma, Italia, pp. 3-15.