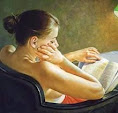Les mando a todos un saludo, ya desde Barcelona, recién regresado. Xalapa fue una experiencia inolvidable. Gracias a todos.El escritor Enrique Vila-Matas ha visitado a Apostillas literarias. Muchas gracias, es un honor que visite este espacio. Deseamos que muy pronto retorne por esta ciudad en donde tanto se le quiere y admira. Ojalá que fuera aquí la presentación de Los exploradores del vacío, su próxima obra.
Enrique Vila-Matas
31 de agosto de 2006
Visita de honor
27 de agosto de 2006
Continua la Feria
Me compré excelentes libros, al menos a mí así me lo parecen, les comparto cuales:
* ¡Los cuentos de Rilke! Me alegré cuando lo ví ahí, entre muchos libros más. Se llama Serpientes de plata y otros cuentos, publicado en Siruela.
* Hambre, de Knut Hamsun
* El espejo ciego, de Joseph Roth
* Relato soñado, de Arthur Schnitzler
* No digas noche (este título me gustó mucho), de Amoz Oz
* El concierto de los peces, de Halldór Laxness y
* Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata.
* Erotikón. Antología de cuentos y relatos eróticos.
* Fiasco, de Imre Kertész
* Todos se van, de Wendy Guerra
* Obras completas, de Felisberto Hernández
* Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes. Antología de coplas y versos censurados por la Inquisición en México
* Semántica interpretativa, de Francois Rastier
* Lecciones de baile para mayores, de Bohumil Hrabal
Ahora a trabajar, que el lunes un colega y amigo y yo, presentamos un libro sobre Nicolás Guillén y el martes el mio, ya siento un poco de mariposas en el estómago, pero sin mariposas no hay emoción, así que es mejor que ahí anden volando un poquito.
26 de agosto de 2006
Magda Díaz y Morales: El erotismo perverso de Juan García Ponce
por Efrén Ortíz Domínguez
Quisiera en primer término, felicitar a Magda Díaz y Morales por este relevante logro. El libro constituye un punto climático de esa pasión que Magda alienta hacia la obra de Juan García Ponce y, además, constituye su confirmación como crítico literario.
Me parece todavía recordar una intempestiva llamada suya que, traducida en términos literarios, debió ser equivalente al “¡Eureka!” de Pitágoras. La lectura continua, la interrogación permanente, la disciplina a que la investigación obliga, hacían aparecer uno de los cabos del ovillo, firme y seguro, conduciendo por un extremo a la pintura, por el otro, a la obra de García Ponce. Sus palabras delataban a esa lectora apasionada que convierte su texto en libro doctrinario. Recibí su versión de los hechos: la literatura le devolvía, de una página a la otra, un recurso utilizado desde aquellos distantes años del viejo Homero quien, físicamente ciego, se había visto en la necesidad de describir por medio de palabras, los decorados que embellecían la armadura de Aquiles fraguada en las forjas de Vulcano. Esta vez, en lugares claves del texto, una y otra vez, la obra de Gustave Klimt había hecho guiños maliciosos a su asidua lectora.
No es ni será la primera ocasión en que esto suceda. Cada vez más frecuente, la alusión a otras artes revive el procedimiento que, en términos retóricos, ha sido denominado “Écfrasis”; no obstante, la sutileza de una escritura y un estilo como los de García Ponce, hacían necesaria la intervención de una fina perspicacia, por ello mismo, el suceso era en muchos sentidos, una experiencia de alumbramiento.
Vuelvo ahora la mirada hacia el libro, objeto central de nuestra atención. No son pocos los textos que se han dedicado a estudiar las relaciones entre la literatura y las artes plásticas: los enfoques son múltiples y tienen que ver, básicamente, con las diversas posibilidades de interrelación y los fines específicos del procedimiento ensayado por cada texto específico; sin embargo, a pesar de esa diversidad, hay puntos comunes que parecen insoslayables en el análisis. El primero de ellos tiene que ver con los cada vez más altos niveles de sofisticación que exigen, tanto del escritor como del lector, una competencia fundada en el conocimiento de la tradición estética. En pocas palabras, la escritura, que nunca fue inocente, se convierte cada vez más en un guiño cómplice que remite a la tradición, sea para rendirle homenaje o para asumir actitudes de iconoclastia. Pero, en uno u otro, el caso es que exige lectores avezados, compenetrados en el conocimiento de la historia del arte, es decir, de ese lector demoníaco, capaz de ver más allá de la evidencia que transparentan las frases. Por ello, una lectura como la aquí emprendida por Magda Díaz y Morales resulta iluminadora: descubre detrás de la historia otra historia, acaso una sugerencia: nos revela una serie de imágenes sobre las cuales está subtendido y entramado el relato.
En segundo lugar, la lectura del texto de Magda propone una nueva manera de leer la literatura pero también, de manera especial, una innovadora forma de entender la relación entre el erotismo y la literatura. Esa vieja idea de la literatura como mimesis se nos cae a pedazos luego de entender que ella no sólo remite a hechos, vivencias, acontecimientos y seres de la vida cotidiana, sino que, por recursividad, se ha convertido en un arte que se deleita en el propio arte, es decir, que como las cajitas chinas, la literatura es una puesta en abismo que establece vasos comunicantes con el arte en su conjunto. El arte dentro del arte, una y otra vez, desdoblándose, de tal manera que, a final de cuentas, uno termina por preguntarse si los acontecimientos evocados conforman una historia o, en realidad, nos hemos estado moviendo a lo largo de las páginas del catálogo de una exposición pictórica. Tal procedimiento está vinculado directamente con el erotismo en una de sus manifestaciones perversamente artísticas: el voyeurismo.
Si leer a través de las persianas subtendidas entre las líneas del texto comportaba ya, de por sí, la actitud del mirón, volver a posar una mirada indiscreta sobre los cuerpos proyectados en el texto, algunos de los cuales muestran su desnudez física o psicológica, nos convierte en perversos contempladores cuya inclinación es sublimizada en aras de la cultura. Se ha culpado repetidamente a Juan García Ponce de escribir textos de un erotismo perverso pero no se admite que, en general, el arte contemporáneo compromete a su consumidor en una mirada transgresiva: la hace perder su inocencia, de allí su capacidad de subversión. Si precisamos ubicar a este escritor de la generación del Medio Siglo, diremos que se trata de un escritor para escritores o para críticos enterados, con una obra sugerente para los lectores poco avezados: la delicadeza de construcción de sus textos, la energía de sus personajes, las situaciones de frontera que ellos confrontan, hacen de su narrativa una provocación y una incitación, al propio tiempo. De allí la necesidad de una exégesis. Magda Díaz y Morales, con perspicacia, descubre la mano que entreabre las persianas y nos advierte de su siniestra pero estética presencia, poniendo en claro la astucia de un procedimiento a todas luces eficaz. He allí el por qué de su entusiasta “¡Eureka!”.
25 de agosto de 2006
Homenaje a Sergio Pitol
El evento se iniciaba a las seis de la tarde, así que salí como a las cinco de casa, sabía que iba a tener lleno completo y quería hallar buen lugar. Tuve mucha suerte porque al poquito de mi llegada también llegaron dos colegas con quienes entramos por la parte de atrás del Teatro, así que ocupamos un excelente lugar. Los escritores llegaron puntualmente y la entrada de Sergio Pitol provocó una ovación de pie, estaba en su tierra, en su ciudad, y ella lo homenajeaba con todo el amor que cada corazón sentía al verlo. Sergio Pitol ha dado clases en la licenciatura de Letras de la Universidad cuando su tiempo lo ha permitido, afortunadamente ha ofrecido muchos cursos, así que los estudiantes no sólo lo han leído, sino que han podido tratarlo, acercarse a él, y tener la fortuna de sus enseñanzas. Es muy querido, su sencillez (esa sencillez que poseen los grandes) es parte de ese gran carisma que posee, así que el Teatro estaba lleno de estudiantes que gritaban "¡Hurra!", "¡Bravo!", muy conmovedor.
Antes de subir al estrado, Sergio Pitol convivió unos momentos con las personas del público, al igual que Margo Glanz y Vila-Matas. Por cierto, Vila-Matas es simpatiquísimo, una persona muy agradable que, además, se sentía como en casa y el público lo sentía de casa. Carlos Monsiváis no asistió pero envió su texto y dijo que estará hoy en la inauguración de la Feria Internacional del libro, veremos si es cierto. El que tampoco vino fue Antonio Tabucchi quien por problemas de salud no pudo abordar el avión, pero envió su texto, un texto excelente al igual que el de Margo Glantz y el de Juan Villoro, otro escritor muy agradable y que también sentimos ya de casa.
Fue un cálido y merecido homenaje, pleno de cariño y admiración por el gran escritor Sergio Pitol.
“Cuando conocí a Sergio, en Varsovia, tenía 25 años -dijo Vila-Matas-, y él fue el único que aceptó platicar conmigo de literatura, para saber qué opinaba sobre determinado escritor. En España, ningún autor de su categoría me concedió ni siquiera un minuto. Esa pequeña charla que tuve con Pitol se ha prolongado por más de 30 años hasta ahora”. “Pitol fue el primer escritor que se preocupó por mi obra y quien me comunicó su pasión por la cultura que me ha perseguido toda la vida”. “En la España franquista lo que reinaba era la incultura. Lo que Pitol me enseñó en medio de esa incultura de mi país fue el amor por la lectura, aprendí a valorar las artes y siempre me fue guiando”. Aquí continúa.
24 de agosto de 2006
El erotismo perverso de Juan García Ponce, de Magda Díaz y Morales
por José Luis Martínez Suárez
El erotismo perverso de Juan García Ponce: lenguaje y silencio... con esa promesa abre Magda Díaz y Morales el resultado de su indagación dedicada a uno de los aspectos más sobresalientes de la vasta obra del escritor mexicano Juan García Ponce, trabajo intelectual cuyo contexto literario se antoja inabarcable; sin embargo, Magda Díaz sabe ubicar su navegación por tan proceloso mar narrativo orientándose por diversas claves conceptuales en la escritura de García Ponce: la imagen, la mirada, lo disoluto y lo obsceno, el mundo de la apariencia, los contrasentidos, la identidad negada y la inocencia perversa, en fin, el resultado de esta semiosis dinámica se presenta dentro de una red de relaciones cuya expansión instaura un mundo que El erotismo perverso de Juan García Ponce: lenguaje y silencio logra describir con acierto, logrando que el silencio se torne significativo en grado extremo al dar forma a su propuesta concreta: describir la configuración temática del erotismo como signo en la narrativa de Juan García Ponce.
Gadamer sentó las bases filosóficas de la estética de la recepción, una teoría de la experiencia humana del entender, un concepto que corresponde a la totalidad de nuestra experiencia comprensiva e interpretativa donde el espectador cumple una actividad irremplazable, tal lo describe Gadamer en Verdad y método. El espectador es un factor esencial de la experiencia estética. Recordemos la célebre definición de ‘tragedia’ en la Poética de Aristóteles: la disposición del espectador está expresamente incluida en la definición de la esencia de la tragedia. Y en el autor que nos ocupa, como afirma Magda Díaz citando a Christopher Domínguez, “el lector de García Ponce establece con su obra un pacto de amor que incluye la rabia y la indulgencia”. Y es que en la óptica de la recepción los textos literarios no están radicados en el mundo sino en el proceso de lectura, y por consiguiente, en la propia experiencia del lector, mas no como una adecuación sino como una tensión. El texto no se corresponde con las experiencias del lector sino que le ofrece enfoques y perspectivas con las que el mundo de la experiencia aparece transformado. El texto literario no se ajusta ni a los objetos reales ni a las experiencias del lector y es esta falta de adecuación la que produce el efecto denominado indeterminación, proceso que unido con otros dinamismos textuales, productores también de indeterminaciones –como la fragmentación, el montaje o la segmentación–, incentivan al lector para producir nuevas conexiones e hipótesis. Tal proceso muestra la medida en que el componente de indeterminación de los textos literarios crea la libertad que debe garantizarse al lector en el acto de comunicación para que el mensaje sea recibido y elaborado.
Al aumentar así la eficacia de lo narrado se ve claramente el peso de los lugares de indeterminación en la comunicación entre el texto y el lector. Magda Díaz nos muestra en El erotismo perverso de Juan García Ponce: lenguaje y silencio que resultó ser una lectora puntual de su autor y, al detenerse en varios de los espacios de indeterminación, producto del contexto literario que nutrió la producción de García Ponce, así como al describir la novedad en la forma de narrar de este autor, apunta que los miembros de la Generación de la Casa del Lago producen relatos plenos de epifanías o revelaciones, de búsqueda de la imagen, de exploración sobre la complejidad de la naturaleza humana, de juego entre lo visible y lo oculto, de reflexión sobre los mecanismos del oficio de narrar, de intertextualidad y metaficción, de indagación del absoluto. La indeterminación en sus obras es producto de estrategias de escritura –reglas de juego– diseñadas intencionalmente para promover nuevas lecturas.
Así se inicia una literatura propositiva de cambios en la percepción literaria nacional, expresando su interés por una literatura urbana y transgresora en cuanto al tema erótico y las prohibiciones sobre la sexualidad, donde el encuentro corporal es, sencillamente, otra forma de conocimiento. No en balde resulta la mujer, su cuerpo, el modelo de la relación mundo–lenguaje que García Ponce precisa señalando que la mujer le presta a las palabras, al lenguaje en el que se traduce el pensamiento, una fisonomía, un cuerpo, una serie de gestos, actitudes, flexiones mediante los que se construye la representación en el espacio de un cierto acontecer al reflejarse las palabras en esa fisonomía y mostrar su reflejo como cuerpo del lenguaje, y Magda Díaz analiza con obsesión y acierto esta configuración de la realidad que logró representar literariamente García Ponce.
Magda Díaz realiza con esta investigación una empresa digna de reconocimiento debido a que se propuso surcar la vastedad narrativa de Juan García Ponce intentando el trazado de una nueva cartografía para leer algunos de los varios aspectos de tal obra. La actualización de los mitos no está exenta de variaciones y, en este caso, la travesía de Magda por el universo artístico de García Ponce enfrentó Escilas, Caribdis, Circes, Sirenas y salió avante al reconocer y seguir únicamente el canto de cinco voces femeninas cuyos tonos, exhaustivamente estudiados por la investigadora, entregan al lector una visión sinfónica de la estética de García Ponce centrada en la vivencia erótica, desentrañando puestas en abismo, el manejo de la temporalidad, la espacialización y la metadiégesis, la ubicua presencia de la écfrasis hasta conjuntar elementos que permiten establecer al respecto una poética garciaponceana. Cinco mujeres encierra esencialmente, escribe Magda Díaz, cinco historias de amor cuyas protagonistas son apasionadas, deseadas y admiradas, y saben encontrarse y sentirse con y en el otro, transgrediendo siempre el orden impuesto por la convención social: el problema de la diferencia como el problema de nuestro tiempo. En este orden de ideas los estudios de la fenomenología y la hermenéutica ocupan un lugar preeminente, sobre todo en lo que hace al concepto de la diferencia que se alberga en la corporeidad, ya que el cuerpo es el dato fenomenológico insustituible del sujeto y del otro, el sujeto encarnado en la construcción del sentido del mundo donde la trasgresión accede al estatuto de una estética.
En este contexto la alteridad se percibe como aquello que pone en crisis el orden de la sociedad y la vida, la otredad como lo siniestro. Magda se da a la tarea de establecer un cerco acucioso a la narrativa de García Ponce advirtiendo cómo en tal obra se despliega una serie de conceptos como imagen mirada, contemplación, lo disoluto y lo obsceno, la presencia, por supuesto, del cuerpo, de la inocencia mediante la perversión, en fin, el universo de las apariencias que, obsesivas, construyen alrededor del eje cuerpo-erotismo-trasgresión una semiosis dinámica cuya red de relaciones se expande tras el ejercicio de la lectura. La autora de este estudio señala, de acuerdo con Riffaterre, que la écfrasis literaria busca la admiración en tanto es un encomio retóricamente hablando, convirtiéndose así en blasón de la obra plástica que la hace surgir; encuentro que la lectura realizada por Magda Díaz logra convertirse en emblema, en blasón para la obra que estudia.
Las páginas de El erotismo perverso de Juan García Ponce: lenguaje y silencio son prueba del trabajo del intelectual honesto que alaba Edward Said: "un individuo con un papel público específico en la sociedad que no puede limitarse a ser un simple profesional sin rostro, un miembro competente de una clase que únicamente se ocupa de sus asuntos, sino el individuo dotado con la facultad de representar, encarar y articular un mensaje, una visión, una actitud, filosofía u opinión para y a favor de un público"(1). Magda Díaz demuestra este compromiso en el resultado de su lectura ya que se propuso argumentar acerca de la configuración temática del erotismo cuya enunciación devela el universo de valores que como signo participa, y el resultado es este acucioso, interesante y valioso acercamiento a cinco representaciones de lo femenino: relaciones que ocurren en un espacio y en un tiempo... y el tiempo es siempre presente, actualizado por el lector en turno: el amor es el espacio mismo de la relación, y en cualquier relación, junto con la posibilidad de tener un tú con quien dialogar, el individuo siempre corre el riesgo de perderse, de convertirse en un ello, precisamente porque una relación afectiva hace aparecer el carácter específico de cada uno de los partícipes con su insoslayable carga de angustia o de ansiedad poniendo en juego el diálogo de luces y sombras que constituyen toda relación amorosa, y que pone en evidencia la región perversa de cada quien instaurando así la zona de la soledad, de la individualidad cuyo carácter íntimo establece el ámbito de la prohibición relacionada con lo sexual, lo sensual y lo erótico.
La indagación de Magda Díaz acerca de la narrativa de García Ponce a partir de sus cinco imágenes femeninas comprueba que al romper los tabúes, comprendemos que los sentidos sólo pueden expresarse cuando viven dentro de la órbita de la prohibición, nutriéndose de lo prohibido. Mas la sexualidad humana nunca es, en comparación con la de otras especies, completamente instintiva gracias al papel que juega en ella la imaginación: por un lado existe el deseo que crea culpabilidad cuando el individuo advierte que está realizando algo prohibido y, por otro lado, hay un sentido de trascendencia, la posibilidad de sublimar o transformar el deseo del individuo en algo espiritual; de ahí que el deseo tenga connotaciones perturbadoras para el sujeto porque altera la manera habitual de relacionarse con la realidad, con el mundo (2).
Lo cierto es que tras la lectura de este sólido estudio acerca de uno de los grandes temas de la obra de Juan García Ponce recordé la lectura que sobre el mismo contenido, pero leyendo exclusivamente obra plástica, realiza un famoso crítico y fotógrafo anglosajón, Edgard Lucie-Smith en una investigación acerca de la erótica, las bellas artes y el sexo:
The sexual drive is admitted, even by those who deplore its effects, to be the most powerful of human impulses. It may well be that certain types of erotica ought to be vigorously discouraged. Yet even that discouragement is inevitably going to fall short of total suppression. As for the rest, erotic art and literature have much to tell us about the actual context in which we live, and much to please the aesthetic sense. We may shut our eyes and close our ears, but they are not going to go away. Eroticism is inextricably part of the fabric of the contemporary world.(3)
Más allá de lo que declare, la crítica literaria suele partir de una creencia innegociable: el texto literario es más literario que su lectura, por lo que a la escritura crítica le compete la tarea suplementaria de explicar un proceso, una estructura, etc., dirigida tarde o temprano a iluminar un valor que la obra no dice pero que contiene. La crítica colabora productivamente para desplegar lo que la obra misma no despliega. Si la crítica es ante todo construcción, su textualidad refiere al valor de la lectura que realiza, no a una serie de señales que culminan en la verdad. La verdad no es producto de la interpretación en el sentido en que esto pudiera implicar el otorgamiento de una vocación descifradora a dicho proceso interpretativo. Por el contrario, el proceso de verificación se constituye en el lugar de lo verdadero, de lo que emerge una noción constructiva, cierto discurso circunstancialmente situado, pero no el establecimiento de un objeto metafísico.
Lo cierto es que la reflexión crítica de Magda Díaz, vuelvo a recordar al admirable Edward Said, me parece una prueba del intelectual cuyo perfil traza Said así: "Un intelectual es como un náufrago que aprende a vivir en cierto sentido con la tierra firme, no sobre ella, no como Robinson Crusoe, cuya meta es colonizar su pequeña isla, sino más bien como Marco Polo, cuyo sentido de lo maravillosos nunca lo abandona y es siempre un viajero"(4). Magda Díaz, viajera constante en el mar narrativo de Juan García Ponce nos entrega en este libro el resultado de su indagación iluminando aspectos sombríos mas no menos atractivos de la condición humana hasta demostrar que en el universo literario de García Ponce el erotismo es la vida transfigurada en arte y el arte experimenta su metamorfosis convirtiéndose en vida. La errancia sin fin de la palabra literaria ha encontrado en Magda Díaz a una experimentada y sensible cartógrafa cuyo mapa para surcar, en periplo individual, El erotismo perverso de Juan García Ponce: lenguaje y silencio, nos aguarda en las páginas siguientes donde no habita el silencio sino una argumentación inteligente, propositiva acerca de uno de los aspectos más atractivos de la poética de Juan García Ponce.
___________
(1) Said, Edward, Representaciones del intelectual, Barcelona, Paidós, 1996, pp.29-30.
(2) Cfr. Carotenuto, Aldo, Eros y Pathos. Matices del sufrimiento en el amor, Santiago de Chile, Editorial Cuatro Vientos, 3ª edición, 2002, pp. 71 – 75.
(3) Lucie-Smith, Edward, Erotica. The Fine Art of Sex, New York, Hydra Publishing, 2003, p. 21.
(4) Said, Edward, op.cit. p. 70.
23 de agosto de 2006
El erotismo perverso de Juan García Ponce

Se puede compar en la Librería Bonilla, Ciudad de méxico.
Y aquí, en Estados Unidos.
22 de agosto de 2006
Praga en tiempos de Kafka: Runfola
Conocer Dublín, Viena y Praga, es uno de mis anhelos. Seguramente surgió por la literatura, la filosofìa, la pintura: Wilde, Beckett, Joyce, Klimt, el mundo de la Secesión, Buber, Handke, Musil, Bernhard, Bachmann, Kafka, Rilke (que abandonó Praga muy pronto para escapar de la amenaza de su padre de emplearlo en un banco), y otros grandes creadores que nos han transportado a esos hermosos lugares. No descarto la posibilidad de algún día poder caminar entre sus calles, puentes, cafés (como "el Louvre", frecuentado por Kafka y los discípulos de Brentano, y el "café Arco" donde se reunía el Círculo de Praga) museos, ir al teatro, etcétera. Así lo hizo Patricia Runfola a mediados de los años ochentas, un día parte a Praga, a una ciudad en la que la "gente llevaba una vida terrible, pero sin terror: el poder había instaurado, sin violencia aparente, la frustración y la humillación cotidianas. Por las mañanas, nos dice Gèrard-Georges Lemaire, la calle ofrecía un espectáculo digno de un cuadro de Paul Delvauz o de una obra de Samuel Beckett, a la vez onírico y de una tristeza inconmensurable". Praga en tiempos de Kafka es un relato de viaje, de un maravilloso viaje al "interior de una cultura que ha unido a seres de cultura alemana, judía y checa, ligados por el amor a esa capital de la Bohemia cuya historia nunca se agota, adonde cada piedra habla de un pasado soberbio".
En su ensayo, Runfola nos ubica en la época de los albores del siglo XX, cuando "la desconfianza y la hostilidad entre checos y alemanes seguían vivas, pero tanto checos como alemanes, fueran judíos o no, contribuían a potenciar la extraordinaria fascinación de Praga, iluminando con la linterna mágica de la poesía sus ráfagas de irracionalidad, los humores extravagantes, la belleza melancólica, el resplandor nacarado de las brumas. Todo ello fue como la savia para los escritores de Praga".
Leer este libro es un verdadero placer: conocer las reuniones que tenían lugar (como la tertulia de Berta Fanta, adonde Einstein comentaba sus teorías), saber quien fue el editor de tal revista, ver de qué forma y cómo transcurría la vida cultural de aquellos años plenos de esplendor, vanguardistas, años que de pronto se ven suspendidos:
Cuando estalló la guerra, nadie en Praga parecía creerlo. Habían pasado casi cincuenta años desde el conflicto franco-prusiano y se tenía la impresión de que ese largo periodo de paz había alejado para siempre la tremenda calamidad.
Se escribieron siempre y jamás se olvidaron. Milena viajó varias veces a Praga para encontrarse con Kafka. En el otoño de 1921, éste le entregó todos sus diarios, señal de una estima y confianza extraordinarias, especialmente si se tiene en cuanta que nunca quería mostrar su trabajo a nadie, ni siquiera a sus editores. Poco antes le había dado los manuscritos de Desaparecido y de Carta al padre, y nunca le pidió que se los restituyera. Tras su muerte le entregó todo a Max Brod, quien fuera testigo discreto de la relación y un intermediario paciente.
La estatua de Kafka en Praga
El puente Carlos
El castillo
Río Moldava
19 de agosto de 2006
La seducción
17 de agosto de 2006
La grosella: Chéjov
"Los hombres que vemos son aquellos que van al mercado a hacer la compra, los que de día comen, de noche duermen; vemos a los que van por ahí diciendo tonterías, se casan, envejecen y llevan apacibles al cementerio a sus difuntos; pero no vemos ni oímos a los que sufren. Todo cuanto de pavoroso tiene la vida ocurre no se sabe muy bien dónde, como quien dice tras bastidores. Todo es silencio y calma; solo protestan las mudas estadísticas: tanta gente se ha vuelto loca, se han bebido tantos baldes de vodka, tantos niños han muerto de desnutrición... Y este orden de cosas parece necesario; el hombre feliz, al parecer se siente bien porque los desgraciados arrastran en silencio su duro destino y porque sin este silencio la felicidad sería imposible. Es como una hipnosis colectiva.
Haría falta que tras la puerta de cada hombre feliz y satisfecho hubiera alguien con un martillito que le recordase continuamente con sus golpes que existe gente desgraciada, que la vida, por feliz que sea, tarde o temprano le enseñará sus garras y la desgracia —la enfermedad, la pobreza, la muerte— caerá también sobre él, y entonces nadie lo verá ni lo oirá, como ahora él tampoco oye ni ve a los demás. Pero no tenemos a este hombre del martillo. El hombre feliz sigue su vida, los pequeños quehaceres de cada día le afectan muy por encima, como a la encina el viento. En resumen, todo está a pedir de boca...
Aquella noche comprendí que también yo era un hombre feliz y satisfecho —prosiguió Iván Ivánovich poniéndose de pie—. Que yo también, en la mesa o en mis paseos de caza, daba lecciones de cómo vivir, cómo creer o cómo dirigir al pueblo. Que yo también decía: El estudio es luz, es necesario instruirse, pero para la gente sencilla basta de momento con las cuatro reglas. La libertad es un bien, decía yo, vivir sin ella es imposible, es como el aire, pero por ahora hay que esperar un poco. Sí, así hablaba yo. Pero ahora pregunto: Esperar, ¿en nombre de qué? —preguntó Iván Ivánovich mirando con severidad a Burkin—. Esperar, ¿en nombre de qué, les pregunto. ¿En nombre de qué argumentos?
Me dicen que no puede hacerse todo de la noche a la mañana, que en la vida cualquier idea se hace realidad de modo paulatino, a su debido tiempo. Pero, ¿quién dice eso? ¿Dónde está la demostración de que es justo? Ustedes se remitirán al orden natural de las cosas, a la ley intrínseca de los fenómenos. Pero ¿qué orden y ley hay en el hecho de que yo, un hombre que vive y piensa, me encuentre ante un foso y espere que este se llene por sí solo o que se cubra de barro, cuando podría saltarlo o construir sobre él un puente? Y nuevamente digo: Esperar, ¿en nombre de qué? Esperar cuando no haya fuerzas para vivir, ¡y entre tanto hay que vivir, hay ganas de vivir!"
11 de agosto de 2006
La llama doble: Octavio Paz
La llama doble es un ensayo poético. Como el mismo Octavio Paz lo señala en el prólogo, este libro tiene relación con un poema que escribió anteriormente: Carta de creencia. La llama doble es el amor y el erotismo, asociados, por supuesto, a la sexualidad:
No hay amor sin erotismo como no hay erotismo sin sexualidad. Pero la cadena se rompe en sentido inverso: amor sin erotismo no es amor y erotismo sin sexo es impensable e imposible.El nobel mexicano explora el sentimiento amoroso a través de la historia: "Los reinos de Pan", "Eros y Psiquis", "Prehistoria del amor", "La dama y la santa", "La plaza y la alcoba", entre otros. Por ejemplo, nos recuerda que el primer poema de amor es obra de Teócrito: La hechicera, escrito en el primer cuarto del siglo III a. de C., en él se cuenta la historia de un hombre, Delfis, que abandona a su amante, Simetha. Ella está muy enamorada y quiere que él regrese, así que planea, junto a Testilis (su sirvienta), un hechizo (el rito negro) para conseguir que vuelva. El estribillo que repiten mientras llevan a cabo el conjuro dice: pájaro mágico, devuélveme a mi amante, tráelo a mi casa. "El furor amoroso de Simetha, dice el escritor, parece inspirado por Pan, el dios sexual de pezuñas de macho cabrío, cuyo hálito sacude follajes y provoca el delirio de las hembras. Sexualidad pura". Simetha sufre "...la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura".
Una parte muy bella es cuando nos habla del ritual del amor cortés, nos dice que era una ficción poética, "una regla de conducta y una idealización de la realidad social. Así, es imposible saber cómo y hasta qué punto sus preceptos se cumplían. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los trovadores eran poetas de profesión y sus cantos expresaban no tanto una experiencia personal vivida como una doctrina ética y estética (...) Esas canciones, frescas como el amanecer, iluminarían a la lírica europea, de los ruiseñores de Shakespeare a las alondras de Lope de Vega".
El despliegue en este libro es enorme, pasamos por personajes de ficción y escritores, como Tristán e Isolda, Dante y Beatriz, Petrarca y Laura (que era antepasada del marqués de Sade), Donne, Quevedo, Lope de Vega, Ronsard, Julieta, Ofelia, Marco Antonio, Otelo, Balzac "y su galería de enamoradas y enamorados", la duquesa de Langeais, y muchos más, en una palabra: recorremos de su mano la historia de occidente. Al final expresa su poética, una síntesis, digamos, de todo lo que este estudio nos ofrece:
El encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado. Vestido o desnudo, el cuerpo es una presencia: una forma que, por un instante, es todas las formas del mundo. Apenas abrazamos esa forma, dejamos de percibirla como presencia y la asimos como una materia concreta, palpable, que cabe en nuestros brazos y que, no obstante, es ilimitada. Al abrazar a la presencia, dejamos de verla y ella misma deja de ser presencia. Dispersión del cuerpo deseado: vemos sólo unos ojos que nos miran, una garganta iluminada por la luz de una lámpara y pronto vuelta a la noche, el brillo de un muslo, la sombra que desciende del ombligo al sexo. Cada uno de estos fragmentos vive por sí solo pero alude a la totalidad del cuerpo. Ese cuerpo que, de pronto, se ha vuelto infinito. El cuerpo de mi pareja deja de ser una forma y se convierte en una substancia informe e inmensa en la que, al mismo tiempo, me pierdo y me recobro. Nos perdemos como personas y nos recobramos como sensaciones.
El tiempo del amor no es grande ni chico: es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante.
9 de agosto de 2006
El vizconde demediado: Italo Calvino
Qué gran novela es El vizconde de mediado del escritor cubano Italo Calvino. Interesante percibir el reflejo de lo que un ser humano guarda en sí mismo: el no ser ni totalmente bueno ni totalmente malo, sencillamente persona con todas sus gamas. La dualidad y condición humana considero que es el tema principal. Al que es malo se le rechaza, se le teme, se le aleja lo más posible. Pero el que es totalmente bueno, cansa, llega a importunar muchas veces con sus actitudes extremas de bondad.
El Vizconde Medardo de Terralba marcha a la guerra, pero en su primer enfrentamiento es alcanzado por el cañón de los turcos, la bala le da en pleno pecho y lo parte en dos porque "entusiasta e inexperto, no sabía que a los cañones hay que acercarse sólo de lado o por la parte de la culata. Y él saltó frente a la boca de fuego, con la espada desenvainada, y pensaba que les metería miedo". Al terminar la batalla sólo encuentran la mitad derecha de Medardo, la muy mala, y así lo regresan a su casa:
Le faltaba un brazo y una pierna, y no sólo eso, sino que todo el torax y abdomen entre el brazo y la pierna había desaparecido (...). De la cabeza quedaban un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente; la otra mitad de la cabeza era pura papilla.
La lucha desde que el mundo es mundo entre el bien y el mal, lucha que tal vez también llevamos dentro de nosotros, nos llega a través de esta historia narrada por el sobrino del protagonista, un narrador-personaje testigo de todo lo acontecido.La ballesta del vizconde disparaba desde hacía tiempo sólo a las golondrinas, y de manera que no las mataba, sino sólo las hería y tullía. Pero ahora empezaban a verse en el cielo golondrinas con las patitas vendadas y atadas a tablillas, o con las alas pegadas con esparadrapo; había toda una bandada de golondrinas así compuestas que volaban con prudencia todas juntas, como convalecientes de un hospital pajaril, e inverosímilmente se decía que el propio Medardo era el doctor.
"Cada encuentro de dos seres en el mundo es un desgarrarse", dice la parte mala del vizconde a Pamela, la mujer de quien se ha enamorado...
7 de agosto de 2006
Representación de Lamia
Recordemos que "Zeus se enamoró de ella y Hera, furiosa porque su esposo la volvía a engañar por n vez, castigó a la pobre Lamia. A partir de entonces, estaría obligada a devorar a sus propios hijos. Sin embargo, esto dejó de ser un castigo cuando Lamia empezó a disfrutar con ello porque se dio cuenta de que le gustaban, convirtiéndose en un ser inmortal que chupaba la sangre de los niños. A Lamia se le representa como una mujer cuyos pechos y cabeza son como los de una mujer normal, pero el resto del cuerpo es escamoso y se corresponde con el de una serpiente con alas".
Este cuadro rescata el mito inspirado por "John Keats, viene a representar la mujer fatal, la tentación, el peligro disfrazado, el placer prometido. En el mito griego, después de que sus hijos sean asesinados por la diosa Era, Lamia toma su venganza chupando la sangre de los hombres que seduce y devorando niños. De hecho, su nombre significa literalmente la consumidora. En la obra, Lamia hechiza a Licio con su fija mirada, tacto y canción de amor, demasiado dulce para las liras terrenales. Keats jamás presentó a esta mujer como el demonio, describiendo, en su lugar, su belleza y sensualidad. Al final, Lamia es derrotada por la mirada del sabio maestro de Licio. Dicho desenlace viene a representar el triunfo de la ciencia sobre la belleza e imaginación, triunfo tan lamentado por Keats y otros románticos, como seguramente también por Waterhouse".
Fue una excelente puesta en escena, las luces de los faroles del callejón dieron marco a los actores.
6 de agosto de 2006
Diario de un seductor: Sören Kierkegaard
Ayer noche quise poner a prueba la expansión del espíritu de Cordelia. Estaba indeciso si le debía prestar las poesías de Schiller, para luego abrir el libro, como por casualidad, en el canto de Tecla o en las poesías de Burger. Preferí éstas, principalmente la titulada "Leonor", que es muy bonita y un poco exaltada. La leí en voz alta, con todo el sentimiento. Cordelia, conmovídísima, se puso a coser febrilmente, como si fuese ella y no a Leonor a quien Guillermo tuviese que raptar (...). Debe haber experimentado una sensación como de vuelo...Todo el camino para conquistar a Cordelia está proyectado por Juan de esta forma, no quiere poseerla físicamente, la posesión culminaría la seducción, lo que desea es mantener la seducción, mantener el ideal al que aspira: la sublimación, invadirla de emoción:
Pero, ¿cómo sorprender a Cordelia? Podría provocar la tempestad erótica y arrancar los árboles con las raíces. Podría arrancarla del terreno donde se ahonda, y al mismo tiempo, con medios secretos, hacer aparecer su pasión a la luz del día. Nada de esto me sería imposible, que a todo nos puede llevar una muchacha sirviéndonos de su pasión.. Pero eso sería, estéticamente, un error, y tratándose de Cordelia no alcanzaría el ideal al que aspiro. Yo no amo el "engaño"; además, ése es un medio que sólo da buen resultado cuando tenemos que habérnoslas con muchachas a las que sólo la falsedad puede dar un relámpago de poesía.Las sensaciones son narradas con maestría en esta novela estructurada a través de cartas.
Es una obra que tiene mucho de autobiogáfica. No es fácil imaginar poseer un temperamento melancólico y por ello romper una relación amorosa. La fragilidad humana de Sören Kierkegaard, que tuvo su base en una niñez triste (entre los años 1819 y 1834 murieron su madre y cinco hermanos), lo llevó a romper su compromiso con Regina Olsen, ella tenía 15 años cuando la conoció, él 24. Kierkegaard pensó que su ser meláncolico (aunado a su conocimiento de que no era apto para adaptarse a las características del matrimonio) arruinarían su vida en común, así que decide, amando a Regina Olsen, romper su compromiso. Tiempo después, inicios de 1846, tiene que enfrentar desagradables situaciones, nunca falta alguien como Peder Ludvig Møller:
Muchas dificultades tendrá que enfrentar como escritor y teólogo protestante antes de morir a los 42 años, sobre todo su fuerte polémica con la iglesia oficial danesa.Unos días antes de comenzar el año se publicó el anuario de temas estéticos G æ a , en ese número apareció un escrito de Peder Ludvig Møller, un año menor que Kierkegaard, escritor, poeta y crítico; su artículo titulado "Una visita a Søro" era una crítica en términos despectivos a la obra seudónima de Kierkegaard Etapas en el camino de la vida, publicada en abril de 1845, su reseña mezclaba aspectos del contenido con comentarios sobre la persona y las peculiaridades de Kierkegaard. Nuestro autor respondió con un artículo publicado en F æ drelandet, a lo que El Corsario en respuesta a Kierkegaard, a partir del 2 de enero, comenzó una serie de artículos para satirizar su persona y sus escritos; varios de ellos estaban inclusive acompañados de caricaturas donde mostraban a Kierkegaard en posiciones o formas ridículas, o hacían mofa de sus escritos. Los artículos se sucedieron durante cuatro meses. El problema para Kierkegaard se agravó cuando también algunas personas al reconocerlo en la calle se mofaban de él, lo que más le preocupaba era que “el público” no tuviera ningún interés por comprender la coherencia que encerraban los seudónimos en su labor como escritor, y que por el contrario, alentados por El Corsario, consideraban un tremendo galimatías el conjunto de los escritos kierkegaardianos (Breve biografía de Kierkegaard).
Kierkeggard en español
4 de agosto de 2006
El tiempo...
Los objetos cobran dimensiones inimaginables a través del tiempo, al igual que lo que dentro de él acontece. Según Platón, el tiempo es "la imagen móvil de lo eterno", no se si ello sea así, pero a veces así se siente. Sí, todo cambia, está sujeto al paso del tiempo, pero sin embargo hay cosas que están ahí, no se transforman a pesar de este paso, aunque, ya lo dice Proust, "No se puede poner en la realidad los cuadros de la memoria".
La medida del tiempo es complicada, el tiempo particular es diferente al general o colectivo, el primero va conformando nuestra vida interior segun lo experimentemos, el segundo lo vemos pasar paralelamente y juntos conforman un tiempo, el nuestro, con nuestras sensaciones y reflexiones, nuestras vivencias.
Pero también el paso del tiempo da miedo... Mejor intentar llevar a cabo lo que dice Epicuro: "Gozar el placer de estar vivo, saber discernir lo que es verdaderamente valioso, y compartir en la amistad tanto la vida como el conocimiento".
3 de agosto de 2006
Un poco de Camus
¿Hasta donde un crítico, así sea el notable Barthes, puede decir semejante cosa sobre una obra de ficción? ¿hasta dónde es lícito dar a la peste en Orán el símbolo de la ocupación nazi que los franceses enfrentan en 1942? El semiólogo para esta interpretación se basa en el epígrafe del libro: "Es (...) razonable representar una especie de encarcelamiento mediante otra...".
Camus habla de que aceptar una tiranía podría ser como resignarse a aceptar la soledad humana, una soledad que víncula con el papel del escritor (un ejemplo en La peste es Grand, el amigo de Rieux) y, algo que me parece importante en esta novela, percibir cómo la vida de los seres humanos cambia totalmente ante los grandes sucesos de la vida, en este caso la peste, y las diferentes actitudes que toma cada persona ante la adversidad en la que siempre está solo para enfrentarla. Otra cosa que me gustaría comentar es lo que le incomodaba que lo metieran en la caja del existencialismo, como lo comenta Roger Grenier:
"No, yo no soy existencialista", declaró Albert Camus en 1945, en una entrevista concedida a Jeannine Delpech. "Sartre y yo nos sorprendemos de ver siempre nuestros nombres asociados. Incluso pensamos publicar un pequeño desplegado en donde los abajo firmantes declararan no tener nada en común y se negaran a aclarar las dudas que pudieran suscitar respectivamente. [...] Sartre sí es existencialista, y el único libro de ideas que yo he publicado, El mito de Sísifo, estaba dirigido contra los filósofos llamados existencialistas". Esto no le impidió a nadie, en esa época, englobar a Camus en el lote de nuevas celebridades, junto con Sartre, De Beauvoir, Boris Vian y los habituales del café De Flore.Las etiquetas que siempre tomamos para encasillar...
Camus subraya, de manera humorística, lo difícil que resulta dar a cada uno la etiqueta que le conviene, y constata lo que hay en común entre Sartre y él: que ninguno de los dos cree en Dios y, de entrada, no creen en el racionalismo absoluto. Y agrega: "Pero en fin, tampoco Jules Romains, ni Malraux, ni Stendhal, ni Paul de Koch, ni el Marqués de Sade, ni André Gide, ni Alejando Dumas, ni Montaigne, ni Eugene Sue, ni Moliere, ni Saint-Evremond, ni el cardenal de Retz, ni André Breton. ¿Es necesario incluir a todas estas gentes dentro de la misma escuela?".
1 de agosto de 2006
Un poema y una novela
Ojalá les guste el poema de Elías Nandino, dice:
De veras
Abre la boca, dame la lengua
adáptame tus labios
y yo te doy la mía...
Ahora olvidemos el cuerpo,
apaguemos los ojos
y vamos permitiendo
que ellas gocen a solas
sus revolcamientos
cambiando salivas.
Que punta con punta
cohabiten
como dos moluscos
en lucha agresiva
hasta que se cansen
hasta que se rindan,
hasta que se zafen
y babeando regresen
a sus propias guaridas.
Es que hay besos que valen
mucho más
que un coito completo;
porque son tan carnales,
de veras,
que nos dejan las bocas
con dolor de caderas.
Hacía meses que no había disfrutado de ir a un café, al que voy desde hace tiempo, y leer el periódico con calma y después el libro en turno. Hoy en la mañana fui a realizar varias cosas al centro y después pasé a este café, terminé de leer La noche mil dos (Anagrama, Barcelona: 2000), de Joseph Roth. Es la primera vez que lo leo y me gustó. El jefe de los eunucos del Sha de Persia le aconseja al mandatario que lleve a cabo un viaje para disipar su tristeza, le sugiere vaya a Viena. Después de llegar a Viena, el Sha asiste a un baile en donde, a pesar de tener para él 365 mujeres, conoce a una condesa de la que se prenda y de inmediato ordena que se la lleven. Como esto no es posible dado que las costumbres entre oriente y occidente son diferentes (además la condesa es casada), lo engañan y le llevan a otra mujer, Mizzi Schinagl, una prostituta que se parecía físicamente a la condesa. Él no se da cuenta, la pasa muy bien, y al otro día le envía con el eunuco un regalo, unas perlas finísimas que valen una fortuna. A partir de este momento varias situaciones despliegan. Una novela recomendable, y muy entretenida.